Por José Ramiro García (Firma Invitada)

Los honores fúnebres eran muy importantes para los griegos, pues el alma de un cuerpo que no era enterrado estaba destinada a deambular por el cosmos a perpetuidad. Esta leyenda se ha mantenido a lo largo de la historia, de tal forma que en los países de tradición católica se ha instituido los días 1 y 2 de noviembre la celebración de fiestas y rituales en honor a Los Santos y Los Fieles Difuntos. En estos días se visitan las tumbas de familiares y los cementerios se llenan de gentes, colores y olores.
Los que trataron con tanto respeto a la muerte es porque adoraban la vida. La vida y la muerte son las dos caras de una misma moneda. Es obvio que hay una existencia antes del final, y ésta debe ser decente, con felicidad y en paz.
Decía Sófocles: “la vejez y la muerte a su tiempo sólo a los dioses no alcanza. El tiempo, que todo lo puede, arrasa todas las demás cosas.” En un mundo cada vez más complejo y con menos certezas, conforme llega el declive vital, poco a poco vamos interiorizando la cercana del final, lo que nos demuestra la fragilidad del ser humano, y lo finito de nuestra existencia. Morirse es un avatar extraño. Nadie muere conforme, salvo excepciones. Es una pena la derrota que supone, y al mismo tiempo es una desolación.
La muerte empequeñece todas las ilusiones que el difunto tuvo en vida y certifica el último día de una existencia, y también los años consumidos. Es la ruina del cuerpo, y posiblemente del alma también. Puede ser el extremo de una enfermedad, que no se ha derrotado, y de la cual no se ha salido victorioso. Siempre la salud ha sido la mayor riqueza.
El hecho de morir puede ser un presentimiento que nos susurra al oído, y que nos martiriza ante tanta insistencia. No hay una ley que prohíba la muerte, ni admite “disculpas” para postergarla, ni hay que dar el “consentimiento”, pues éste viene solo. No se puede ignorar que en este mundo no hay nada definitivo, salvo la muerte, y ésta es el último y concluyente acto de nuestra vida.
Estamos de paso en este mundo y la vida es un intervalo de tiempo corto, demasiado breve para amar, sufrir, odiar, perdonar, olvidar. Nos morimos casi sin haber vivido. La existencia es efímera, el cuerpo se muere y el alma dicen que se va a la eternidad. Todo va muy deprisa, como el amor que solo dura hasta la noche.
Sabemos bastante bien que lo decisivo no es la duración cronológica de nuestra existencia sino el sentido que haya tenido; una vida breve puede haber sido plena, mientras que otra de larga duración pudiera ser un sinsentido. Algunos han durado mucho tiempo pero han vivido poco. Decía Montaigne: “que la utilidad de la vida no reside en la duración sino en el uso”.
La defunción es una de las experiencias más estresantes que debemos afrontar los seres humanos. Me decía un paisano, no hace mucho:”no hay nada que se lleve peor que el tenerse que morir”. En la lejanía siempre se vislumbra como objetivo una muerte digna. El ser humano es un ente transitorio, que circula por el horizonte con fecha de caducidad, y el destino final está claramente delimitado- es el perímetro del camposanto, circundado por tapias altas, que no se sabe si es para que no entren los vivos, o para que no huyan los muertos. Los cementerios determinan el cobijo de aquellas personas que ya no están con nosotros, aunque el tiempo haya borrado las particulares identidades de quienes lo habitan, y sus inquilinos forman parte del patrimonio común de un pueblo. Son enclaves, donde se aposenta el sueño silencioso de la muerte a la sombra de cipreses polvorientos.
Las necrópolis actuales están distribuidas como marcando diferentes áreas de reposo. Por un lado van los nichos y por otro las tumbas, aposentadas en el suelo. Tanto los primeros, como las segundas, sirven para la perpetuación de los recuerdos de nuestros seres queridos, que ya nos abandonaron. Los nichos como cubículos de mampostería, colocados unos encima de otros, parecen zulos,- todos ellos tapados frontalmente por planchas de mármol, son las casitas de la muerte. Hay tumbas con grandes lujos y “comodidades”, son las que denotan que hubo riqueza y poderío en épocas anteriores, cuyos moradores fue gente que tuvo toda la vida un buen sustento. Las hay muy humildes, demasiado modestas e insignificantes, cuyos titulares ostentaron antaño pocos posibles.
Al final de la vida todos recibimos el regalo de un hoyo. Dicen que la muerte nos iguala, pero a unos más y a otros menos. Una sepultura señala la ausencia de una persona, es como si fuera un simulacro de su presencia, indica también la categoría social del difunto. Sirve para dar mayor eficacia al destino de la mortalidad y así proteger el recuerdo.
Ciertos cementerios se han convertido en centros de atracción turísticos, pues algunos de ellos tienen monumentos y esculturas, dignos de admirar. El Pére-Lachaise en el este de París es famoso por sus tumbas de escritores ilustres, donde la historia y la literatura se dan la mano, el cementerio de Coilloure, donde se encuentra enterrado el poeta Antonio Machado, el cementerio de Colón en La Habana, declarado patrimonio de la Humanidad, el cementerio del Cairo, donde conviven vivos y muertos en el mismo espacio, etc, etc.
Los hay también muy extraños, como un cementerio dedicado a prostitutas en Londres, o a perros en Francia. Personalmente me gustan los cementerios, quizá por su silencio, o tal vez por el vistoso arte que envuelve a la muerte. El patrimonio material y cultural que albergan los camposantos es de gran valor. Pueden ser museos al aire libre, que den lecciones de historia, siguiendo la trayectoria de sus moradores, o a través de tumbas que han dado lugar a mitos y leyendas. José Espronceda en uno de sus versos, decía: “Me agrada un cementerio/ de muertos bien relleno,/ manando sangre y cieno/ que impida respirar,/ y allí un sepulturero/ de tétrica mirada/ con mano despiadada/ los cráneos machacar”.
Si viviera Espronceda actualmente, lo nombrarían presidente honorario de la patronal de las empresas mortuorias, pues éstas tienen un buen negocio, y realizan un marketing eficiente, como toda buena empresa que se precie. Vivimos en un mundo, donde hasta la muerte se mercantiliza, todo muy triste y lamentable.
No sabemos cómo será el más allá. Esperemos que esté bien. Con todo mí egoísmo y con toda mí sinceridad, me pregunto qué será de nosotros, qué será de mí, ¡pobre de mí!, el día que llegue el punto final. Sabemos que tenemos que morir, y a pesar de saberlo lo más difícil es creerlo y aceptarlo. Tenemos que aceptar con naturalidad la certeza de la propia muerte y el dolor inmenso que causa la desaparición de personas muy cercanas a nosotros. Todos somos candidatos ciertos, independientemente de la edad. Malraux decía que la muerte era “lo irreparable”, y seguramente ésta sea la característica que mejor la defina. Quienes seguimos en vida tras la muerte de un ser querido, sabemos que ya no lo volveremos a ver, y ya nada podamos compartir con él. Mi madre murió el año pasado. Eso es lo irreparable. Un destino inevitable

** José Ramiro García (El Pobo de Dueñas, 1957), licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor de enseñanza secundaria en Madrid y Zaragoza (1983-2017). Asesor Fiscal. Gestor Administrativo titulado por oposición (1989). En estos momentos felizmente jubilado.


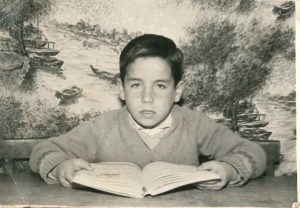

Antonio Frechilla
2 Nov 2019Buen escrito, por un buen profesional, burn compañero y mejor persona. Enhoranuena José.
Antonio Vicente MuñoZ
2 Nov 2019Como siempre cuando me envias un escrito, lo primero q pienso, me voy a empapar de sabiduría, y nunca me equivoco, lo leo una vez y me quedo estupendamete infrmado y con ganas de volver a leerlo de muevo y cuantas más veces lo leo más me gusta, mi mas sincera enhorabuena por darme pie a leer tu sabia sabiduría. Un abrazo gran amigo.
Teresa Garcia Malo
8 Ene 2020Este artículo me ha parecido muy interesante y es muy cierto todo lo que has escrito.Felicidades porque escribes muy bien.