
Éramos chavales del mundo rural, hace ya bastante tiempo, cuyos padres no habían ido a la universidad; muchos de ellos incluso apenas habían asistido a la escuela primaria y nosotros, los hijos, tuvimos la gran suerte de acceder a estudios superiores en una época en la que el acceso a la universidad no estaba demasiado masificado. Éramos compañeros y amigos de juventud, fieles testigos de un tiempo que se nos fue galopante, que la memoria va extinguiendo con incomprensible desatino, aunque las cuestiones importantes y de calado permanecen de forma indestructible. Era la época de las últimas reiteradas falacias y fanfarrias del franquismo terminal que contrapunteaban los inicios modernizadores de la Transición Democrática, cuyo objetivo último era tragarse los residuos de aquella cerrilidad incivica, cuyos orígenes provenían de los desastres y de la crueldad de la guerra, y que afortunadamente cerraron un triste capitulo de nuestra historia nacional.
Éramos chavales que fuimos a la escuela primaria de nuestros pequeños pueblos cuando la despoblación no era tan acuciante como ahora, cuando se cantaba el “Cara al Sol” y “Montañas Nevadas”. Durante los veranos del bachillerato, que se realizaba en un sistema de internamiento que alejaba a los educandos de sus padres y de su entorno habitual, íbamos de pastores o a segar y a trillar a la antigua usanza. Era el premio y la recompensa por haber sacado buenas notas durante el curso escolar. Las vacaciones en la playa estaban fuera de contexto y de lugar, ni existían, ni se las esperaba. Posteriormente, muchos ejercimos en nuestra vida laboral de profesores, economistas, abogados, ingenieros, jueces, médicos, etc, y otros, los menos, siguiendo los pasos de la tradición familiar, se quedaron en el pueblo, dedicándose a la agricultura pero en unas condiciones favorables que no se parecían en nada a aquellas en las que se desenvolvieron nuestros padres.
Éramos chavales que procedíamos de esa España rural que ahora está vaciada, de esa España que no fue protagonista de los grandes eventos, de esa España que se quedó sin gente, con casas vacías y negocios abandonados. De esa España donde los padres trabajaban de sol a sol para que sus hijos estudiaran. De esa España de dedicación al campo y al cuidado de los animales, de saber amasar pan, de saber hacer jabón de tajo, de saber vivir gastando poco. De esa España que huiría de la incertidumbre del campo y abogaría por un trabajo fijo en la ciudad. De esa España que Estrabón califico de fría, áspera y pobre. De esa España biológicamente muerta, que actualmente apenas tiene energía para poblarse a sí misma. De esa España, donde ahora uno empieza a desempolvar los rincones de su infancia y de su primera juventud. De esa España donde habitaban olvidos y renuncias, aprendizajes y descubrimientos, contraluces y sombras, de esa España que resistía los empujones del engranaje moderno, de esa España en la que muchos de nosotros nos reconocemos y llevamos en los pliegues de nuestra memoria como si fuera una cartografía íntima de recuerdos y emociones, imposibles de sustituir. Recuerdos que tienen que ver con la emotividad de echar la vida atrás en el tiempo, con la fidelidad a la tierra y la amistad perdurable, que están en consonancia con la evocación y el homenaje a los tiempos pasados y a las generaciones que nos precedieron.
Lo primero que aprendimos en aquella impronta de juventud fue que el mundo era un lugar despiadado, injusto y tremendamente competitivo, y había que entrar en él con voz propia y autonomía, a través de la autoexigencia, la preparación y el esfuerzo. Vimos que más allá de nuestro microcosmos del pueblo había otros modos de pensar, otra vida muy distinta, aunque no me atrevería a decir que más feliz. La ciudad exhibía un tipo de vida, simplemente diferente, urbana, menos cerrada, más individualista, menos cercana con la gente, donde las relaciones se establecían con otros códigos. Crecimos convencidos que no habría segundas oportunidades y no quedaba otro remedio que aprovechar la ocasión. Poder estudiar en aquellos tiempos, en la segunda mitad del siglo pasado, era un autentico privilegio, teniendo en cuenta las circunstancias del país, y más sí procedías de familia humilde, donde lo normal era que el asunto económico anduviera jodido. Recién destetados del pueblo, nos convertimos en adultos disciplinados, responsables y buenos estudiantes. Las oportunidades normalmente no suelen pasar dos veces por el mismo sitio y el tiempo no pasa en balde.
Nuestra experiencia nos enseñó que cada uno tiene que elegir un camino propio, a ser más abierto, a valerse por sí mismo, con disciplina, ética y constancia para desarrollarse, aprendiendo a sobrellevar el vacío que implicaba ser emigrante.
Con los años uno empieza a comprender que el esfuerzo y la dedicación al aprendizaje en la adolescencia fue determinante en el futuro más inmediato. Haber tenido un trabajo u otro dependió básicamente del nivel de formación y destreza adquirida y, consecuentemente, la cuantía de la remuneración obtenida también, aunque probablemente pudiera haber excepciones. Seguramente en estos momentos no se siguen los mismos patrones de comportamiento.
Visto en perspectiva, mirando al retrovisor, éramos conscientes de que nuestros padres no tuvieron oportunidades de cambio, principalmente por el tiempo que les tocó vivir. Pero ellos, como buenos padres, querían lo mejor para sus hijos, y tenían claro que sus retoños tenían que estudiar y hacer su vida en la ciudad, al margen de la agricultura y la ganadería, que había sido lo que les había dado de comer y era lo único que habían vivido en su casa desde niños. Es fundamental que haya una buena educación para que toda persona pueda desarrollar sus propias capacidades, para que la gente de cualquier clase social mejore, algo que la sociedad necesita como arma arrojadiza en su lucha contra la pobreza y el subdesarrollo.
En la universidad del labrador y del pastor de aquellos tiempos, donde nuestros padres se desenvolvieron con solvencia, no había muchos cuadernos, ni apuntes, ni bolígrafos, ni libros, ni pupitres, ni pizarras, ni tizas, ni ordenadores, ni clases magistrales, por el contrario, había en abundancia carros, hoces, burros, caballerías y trabajo por doquier poco remunerado, pero lo más importante es que consiguieron vencer las dificultades e infortunios de aquella edad pretérita que les tocó vivir, en un panorama de penumbra económica, de penas y escasez, en aquel mundo teñido por el color de la posguerra. Nuestros padres eran hombres dóciles, sin instrucción, con orfandad de letras y números, con la piel esculpida por el frio y la intemperie, en un orden social injusto y abusivo, que se cebaba con los más vulnerables. Gravitaron en un mundo de penalidades, de ahogo y de mucho esfuerzo. Especialistas en domeñar el sacrificio, sin buscar cobijo en otros horizontes, sin perder el contacto diario y continúo con la tierra que les vio nacer.
Nuestros progenitores, como muchas otras personas, tenían una aptitud predispuesta para discriminar lo sustancial de lo accesorio, sin digresiones absurdas, siempre en conexión con sus propias realidades en perspectiva con los hechos, con el recuerdo de lo vivido antes, viviendo en el presente absoluto, sin metáforas de futuro, al margen de visiones proféticas, atendiendo a las pautas comunes de una vida normal en el contexto que les correspondió desenvolverse, asumiendo sus propios fracasos, sus frustraciones y sus momentos incómodos. Es muy emocionante comprobar que, a veces, la gente humilde levanta la cabeza y pelea contra su sino.
Los americanos con su visión cien por cien capitalista categorizan: los que van subiendo y los que van bajando. Nuestros progenitores, sin ser americanos, querían subir y no bajar, y para subir como reto autoimpuesto aprendieron por experiencia que ello pasaba ineludiblemente por el conocimiento y la cultura, dos cualidades a las que ellos no habían tenido acceso. En la novela de Delibes, El Camino, al protagonista Daniel, El Mochuelo, cuando se va del pueblo a la ciudad para estudiar, su madre le espeta: “somos pobres pero tu padre quiere que seas algo en la vida”. Recuerdo con mucha nostalgia los inicios del nuevo curso, el momento de volver a Madrid, cuando la melancolía del final del verano ya se había instalado en las solitarias calles del pueblo hasta que llegaban los primeros aguaceros que daban entrada al otoño, y en ese intervalo de tiempo era cuando mi padre siempre me advertía que tenía que estudiar, que no podía fallar si quería ser un hombre de “provecho”. Y así curso tras curso.
Nuestros padres sufrieron en sus propias carnes cierta marginación, precisamente por su poca preparación cultural y por las limitaciones de todo tipo que se circunscribían en aquel ambiente rural de tan pequeñas dimensiones, algo que indudablemente no querían para sus hijos. Ellos no tuvieron nunca nada. Por el contrario, resultó muy ilusionante para ellos ver con sus propios ojos materializarse en la piel de sus hijos los deseos que ellos siempre ambicionaron: el sano afán de estudiar, el anhelo de aprender, las ansias de saber y la aspiración por desarrollar las cualidades propias, ideales insólitos que ellos no lograron alcanzar porque el destino no estuvo de su parte, en una época caracterizada por la falta de oportunidades y de recursos. Lo dieron todo por sus hijos, proyectando su futuro con una esperanza y una dedicación sin límites.
Para los chavales que habían tenido la suerte de haber hecho el bachillerato en el mundo rural tomar la decisión de proseguir los estudios en la universidad y, por tanto, trasladarse a la ciudad, era una cuestión que entrañaba una gran dificultad y un gran cambio, porque entraban varios aspectos en juego: en primer lugar elegir una carrera u otra sin tener mucha información era una elección a ciegas que podía tener repercusiones negativas y, en segundo lugar, el poderse financiar la estancia en la urbe, aspecto de relevancia importante que no estaba al alcance de todos. Muchos padres no disponían de recursos suficientes y en bastantes casos esa escasez de medios hizo que algunos de los chicos no siguieran con sus estudios. Esto era y es una muestra más de la falta de oportunidades del mundo rural frente al mundo urbano.
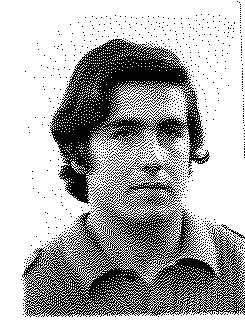
El tránsito del bachillerato a la universidad implicaba un cambio sustancial que no siempre era sencillo de asimilar, y más para muchos de nosotros que no habíamos salido del entorno de nuestros pueblos, en una época donde apenas se viajaba y donde la escasez de medios era la nota dominante. Si ya de por sí no era, ni es un tránsito fácil, enfrentarse a un modo de vida urbana y a una situación desconocida, en tan escasa edad, significaba en muchos casos cierta desorientación inicial pero con el paso del tiempo, y más siendo joven, todo se asimilaba y más pronto o más tarde la gente se camuflaba en el ecosistema de la urbe. La juventud rural siempre ha tenido mayores dificultades para el acceso a los estudios superiores, a diferencia de la gente que vive en la ciudad, que no tiene que hacer grandes cambios ya que puede seguir viviendo con sus padres y el coste económico es mucho más llevadero. Vivir en Madrid es caro.
Nuestro paisano, el insigne escritor Andrés Berlanga (Labros 1941, Madrid 2018), en su novela La Gaznápira (1984) refleja con realismo las vicisitudes de la protagonista de la obra, Sara Agudo, que a temprana edad abandona su pueblo para ir a estudiar periodismo en Madrid, todo acompasado con una nueva forma de vivir y sentir en medio de la vorágine urbana, que contrapone a las vivencias de su infancia en el pueblo imaginado de Monchel, reflejo de su Labros natal. Andrés Berlanga hace inventario de un tiempo (1949-1981), de unas costumbres e incluso de una forma de hablar que una vez instalada Sara Agudo en la ciudad, se van diluyendo y quedan como una especie de saldo en liquidación. En realidad lo que se dilucida a lo largo de todo el texto es el trazado de la dilatada trayectoria vital del autor, que nunca puede olvidar todo lo que le aconteció en sus primeros años. A través de los recuerdos del personaje central de la novela, recrea la desaparición de la manera de vivir en los pueblos de muchos chicos que como él mismo acaban por desarrollar su carrera profesional en las grandes ciudades.
Los cambios son uno de los fenómenos que más pueden desequilibrar al individuo, pues suponen alteraciones en la forma de vida anterior. Supone cambiar la rutina cotidiana, las costumbres, los hábitos e incluso los gustos y las opiniones. Esos cambios se pueden traducir en giros en nuestras actitudes que afecten a nuestras acciones y conducta, dependiendo de la edad, el nivel educativo y las creencias previas. La amplia mayoría de la juventud vive en áreas urbanas, y solo un 3,5% de los jóvenes viven en áreas rurales. Es precisamente la gente joven la que mayor tendencia tiene para desplazarse a las áreas urbanas, con el objeto de continuar sus estudios o de mejorar sus posibilidades de desarrollo profesional, o simplemente trabajar para ganarse la vida, lo que les hace más vulnerables como colectivo a los posibles cambios, en el proceso de búsqueda de una mayor prosperidad en otra parte. Pasar de vivir en un pueblo diminuto a una gran ciudad supone un cambio considerable.
Hace cincuenta años nadie se ocupaba cuando llegaban los chicos por primera vez a la universidad, independientemente que acudieran procedentes de los pueblos o de la misma ciudad, y cada uno, solito, se las tenía que apañar para sobrevivir. Ahora todo ha cambiado, suele haber gabinetes de información y jornadas de bienvenida que allanan el camino a los novatos. Cada vez más los padres les hacen los tramites a los hijos y, éstos se tienen que preocupar muy poco, sin embargo nuestros padres, los pobres, por sus propias limitaciones, con trabajar sin descanso en el campo tenían bastante.
Parodiando a Machado, nuestros padres vieron a sus pobres hijos huyendo de sus lares por los sagrados ríos hacia los anchos mares, y esos hijos en páramos malditos trabajaron, sufrieron y yerraron.
La hemorragia demográfica de las zonas rurales y el correlativo e incesante éxodo humano hacia los grandes núcleos urbanos estaba motivado entre otras causas en ese sentimiento de los padres que veían que el estudio y la preparación eran determinantes en la vida, y ese estudio no se podía llevar a cabo en el pueblo por razones obvias. También nos alentaban para que nos instaláramos de forma permanente en la urbe porque consideraban que allí nos iría mejor.
Aquello que nos decían nuestros padres de que teníamos que estudiar y que teníamos que prepararnos técnica y culturalmente era una verdad que sigue estando de actualidad. La recomendación de permanecer en la ciudad era una advertencia que vista desde los tiempos actuales y con toda información de la que disponemos, está sujeta a matizaciones. Si bien hay ciertas zonas rurales muy despobladas que no tienen ningún futuro, hay pueblos con cierta entidad poblacional, con servicios e infraestructuras y con oportunidades de trabajo, que hace que sean núcleos viables. La vida en esos ámbitos rurales puede ser placentera, sin ningún tipo de dudas.
Desde los medios de comunicación y desde distintos ámbitos de discusión, en esa prensa que escribe de un país que apenas se asemeja a España, se suele caer en los tópicos clásicos de la dicotomía campo-ciudad, ensalzando la aldea y vituperando a la ciudad o viceversa. La ciudad como dificultad añadida de todos los males y la aldea como impedimento de las más arraigadas costumbres, la ciudad como oasis de sueños y oportunidades y el campo como burladero de virtudes morales y convivencia íntima con la naturaleza. La realidad es que ninguna de estas visiones es cierta. Ambas están en los reinos de la elucubración y los deseos, pero hay un hecho incontestable y es que la vida humana cada vez más se concentra en los grandes espacios urbanos, y es posible que no se pueda hacer mucho para revertir esa tendencia. La ciudad significa concentración de oportunidades pero también de grandes inconvenientes. El campo, por otra parte ha dejado de ser el territorio aislado y atrasado de antaño. Cualquier urbe está enquistada de zonas marginales, el pobrerío de donde sale la delincuencia, la humillación y la injusticia. La velocidad de los cambios sociales, la consolidación de la sociedad de la información, la revolución de los transportes y las telecomunicaciones han disminuido la brecha de desigualdad entre el mundo rural y el mundo urbano. Hoy es todo distinto y es mucho menos sacrificada la vida que en el pasado, tanto en la ciudad como en el pueblo.
El paso del tiempo ha provocado un cambio radical y nos ha afectado a todos, y es evidente que este paso del tiempo corroe algunas cosas mientras embellece a otras cosas, quizás los recuerdos. Notamos ya que la vida se nos va, aunque aún la persigamos.
Sería un sueño para muchos chavales, una vez acabada su carrera, volver a su tierra natal y poder ejercer profesionalmente lo que han estudiado, lo que en muchos casos no es posible. Suele ocurrir que en determinados casos, la demanda de trabajo no se ajusta a la oferta, principalmente en situaciones de alta cualificación técnica, lo que se traduce en una emigración forzada y una pérdida de potencial innovador, iniciándose un camino sin retorno. La preparación de las personas y la voluntad firme de aprovecharlas es fundamental para el desarrollo del territorio y para que la población se rejuvenezca. Alejarse de los orígenes de cada uno debiera ser una opción en uso de la propia libertad individual, pero nunca una huida hacia adelante, producto de la desesperación y la falta de oportunidades.
La solución ideal pasaría por pueblos y ciudades bien conectados, abastecidos de buenos servicios e infraestructuras, con una oferta de trabajo suficiente , amplia y variada, no sólo del sector primario, con una densidad de población aceptable, y que cada uno pudiera escoger libremente el sitio adecuado para vivir como considerara oportuno y conveniente. Cierto mundo rural puede y debe tener porvenir, no todo, bajo una formula capaz de conexionar campo y ciudad.
JOSÉ RAMIRO GARCÍA.



